¿Quién, en nuestros años mozos, no acudía a ver el cine de Ingmar Bergman como se asiste a un templo? Al igual que, años después, las obras de Woody Allen o, ahora, las de Quentin Tarantino, las películas del artista sueco formaban parte de lo más refinado de la cultura audiovisual, aquí y en el extranjero poblaban nuestros atardeceres y nuestras noches, y luego los cafés y las discusiones, con el recuerdo de sus imágenes artesanalmente elaboradas, de sus diálogos escuetos y abismales, de su hermetismo y extrañeza, de su erotismo a contrapelo de las enseñanzas recibidas, de su belleza nueva y cómplice.
Aquel hijo de pastor protestante, que había vivido en el presbiterio una infancia rígida y atormentada, una juventud rozada apenas por el nazismo y la guerra, y una lenta y larga madurez signada por su rica y profunda productividad, nos comunicaba una filosofía en la que sombríamente se mezclaban Sören Kierkegaard con Martin Lutero, Johann Sebastian Bach con Wolfgang Amadeus Mozart, y las preguntas por el amor, la muerte o el destino humano con la ignorancia o el alejamiento definitivo de la religión: “Dios y yo nos hemos separado hace ya mucho tiempo. Aquí estamos, sobre esta tierra, y ésta es nuestra única vida”, declararía en 1976.
Leer más...
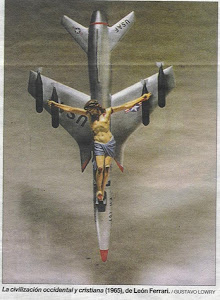



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Éste es un lugar para compartir. Anímate y escribenos algo que te mueva el alma.